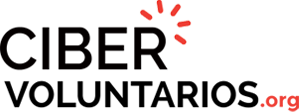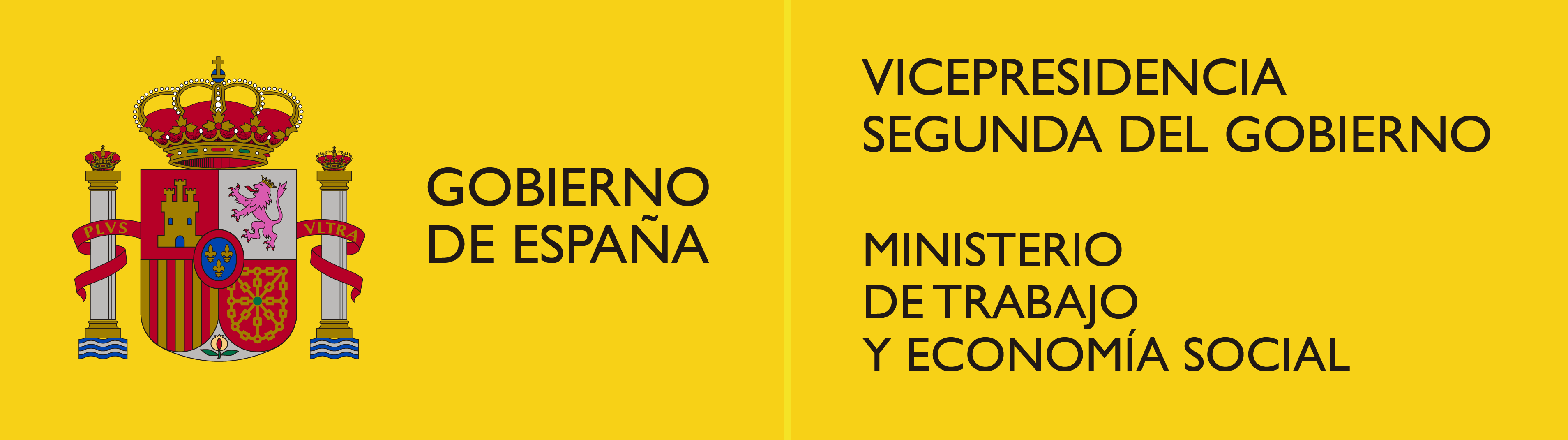Creció explorando bosques, huertas y playas en la costa gallega, rodeada de naturaleza y preguntas sin respuesta. Hoy, Alicia L. Bruzos es investigadora en medicina molecular y bioinformática, y lidera estudios pioneros sobre cáncer contagioso en moluscos. En esta entrevista recorre su trayectoria científica marcada por la curiosidad, el esfuerzo y la vocación por mirar donde otros no miran: desde recolectar berberechos para entender la metástasis, hasta aplicar inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico genético. También reflexiona sobre la falta de referentes femeninos, la importancia de crear espacios seguros para las niñas que se interesan por la ciencia, y por qué necesitamos romper con la idea de que la ciencia es solo para genios. Una historia que inspira a mirar la ciencia como una aventura colectiva, con los pies en la tierra y los ojos bien abiertos.
¿Cuándo empezó tu curiosidad por la ciencia?
De pequeña pensaba que de mayor sería maestra. Sin embargo, ya mostraba una gran curiosidad y muchas de las habilidades propias de la investigación. Creo que la familia y los profesores juegan un papel fundamental en el desarrollo de la curiosidad científica durante tu infancia y adolescencia, al fin y al cabo, tienen que dejarte explorar y llegar a tus propias conclusiones. Yo tuve la suerte de crecer en un pequeño pueblo de la mariña lucense, donde los profesores nos llevaban al bosque a recoger setas, a la playa a identificar algas, nos hacían participar en campañas medioambientales u organizaban obras de teatro que concienciaban sobre el cuidado de la naturaleza. También pasaba los veranos en la aldea con rodeada de animales y fabricando juguetes con mi hermana, cuidando insectos que serían nuestras mascotas por un día, o explorando la huerta de mis abuelos. Todo ello alimentó mi espíritu curioso y aventurero.
Después, estudié biología que es una carrera universitaria muy amplia en la que aprendes sobre muchas ramas diferentes y luego me especialicé en bioinformática porque tenía curiosidad por entender mejor esta rama tan novedosa y, de paso, aprender a programar; algo que por aquel entonces me parecía de película de ciencia ficción pues en mi entorno nadie sabía programar. Sin embargo, para el doctorado decidí dar un giro hacia la medicina molecular lo cual combinaba mis habilidades “bit” recién adquiridas con la bata de laboratorio y las botas de campo.
Probablemente esta interdisciplinar ha sido enormemente influenciada por la curiosidad de hacer cosas diferentes.
Has pasado por Santiago, Bruselas, Londres, Normandía… ¿Qué ha significado para ti construir una carrera científica lejos de casa?
Creo que la famosa frase “a hombros de gigantes” se aplica muy bien al avance en una carrera científica, creo que en ciencia es importante formarse con líderes en diferentes disciplinas, aprender nuevas metodologías y ver el mundo desde otras perspectivas. Cada etapa en el extranjero ha sido una oportunidad para crecer profesional y personalmente. He aprendido a trabajar en equipos diversos, a adaptarme a nuevas culturas científicas y a enriquecer mi forma de pensar. Sin embargo, también tiene un coste. Como gallega, a veces la morriña pesa. Echas de menos tu tierra, tu idioma, tu gente. Además, estar lejos puede dificultar mantener redes personales y familiares. Pero también he comprobado que esta movilidad, aunque dura, me ha hecho más fuerte, más resiliente y más consciente de lo que valoro. La ciencia es un trabajo colectivo y global, y en mi caso, he tenido la suerte de participar en proyectos internacionales, tanto en cáncer humano como animal, que me han llevado de Galicia a Corea, de Irlanda a Estados Unidos pasando por Reino Unido, Francia y ahora Alemania. En cada uno de esos países, he aprendido cosas que han influenciado mi carrera de una u otra manera. Construir una carrera científica lejos de casa es un reto, pero también un privilegio. Te abre los ojos, te conecta con personas brillantes de todo el mundo y, sobre todo, te recuerda que el conocimiento no tiene fronteras.
¿Qué pensaste cuando supiste que había un cáncer que se transmitía entre moluscos? ¿Fue un momento de “esto hay que explorarlo”?
Lo recuerdo perfectamente. Fue en 2016 y acababa de publicarse el hallazgo de que ciertos cánceres se podían contagiar entre almejas y otros moluscos marinos. Mi director del trabajo de fin de máster me habló del tema, pues quería abrir esa línea de investigación. Me fui directa a casa a leer más. Me sorprendió muchísimo: ¿cómo era posible que el cáncer se contagiase por el agua, sin contacto físico? Hasta entonces, conocíamos dos tipos de cáncer contagioso en animales terrestres, pero se transmiten por mordeduras o cópula. En moluscos, en cambio, basta con compartir el medio. Aquello abría un campo casi virgen de preguntas científicas. ¿Cómo sobreviven las células de cáncer fuera del cuerpo? ¿Cómo infectan a otro individuo? ¿Cuáles son las causas genéticas que las vuelve contagiosas? No dudé en que esa sería la temática de mi tesis. Mientras otros compañeros de mi programa de doctorado en medicina molecular trabajaban con ratones o pacientes humanos del hospital, yo iba a la playa a recolectar berberechos y almejas. A menudo bromeábamos con que mi laboratorio era el mar. Este proyecto fue el inicio de una etapa científica apasionante: me permitió trabajar en cáncer combinando genética, evolución y ecología marina. Hoy en día, sigo convencida de que estudiar estos cánceres puede ayudarnos a comprender mejor el cáncer desde una perspectiva distinta y complementaria.
Has explicado que, en los berberechos, el cáncer se comporta casi como una metástasis que salta de un cuerpo a otro. ¿Crees que estudiar cómo reaccionan puede darnos pistas nuevas —o incluso inesperadas— sobre cómo entender mejor el cáncer en humanos?
La historia de la medicina está llena de ejemplos en los que el estudio de animales ha impulsado grandes avances. Aprendimos cómo funcionan los potenciales de acción con calamares, cómo se dividen las células gracias a erizos de mar, y la fagocitosis se descubrió estudiando estrellas de mar. Más recientemente, una medusa nos proporcionó la proteína fluorescente verde que revolucionó la biología celular. En el caso del cáncer, el principal problema no es el tumor inicial, sino la metástasis, el proceso por el cual las células de cáncer se diseminan a otras partes del cuerpo. Se estima que el 90 % de las muertes por cáncer están asociadas a la metástasis, sin embargo, aún sabemos poco sobre cómo ocurre. Los cánceres contagiosos en moluscos representan un modelo único: son células cancerosas que no solo viajan dentro de un organismo, sino entre organismos. Esto nos permite estudiar qué características genéticas o celulares permiten esa “supervivencia” fuera del cuerpo original, cómo se propagan, y si los animales infectados generan algún tipo de defensa. Todo este conocimiento puede aportar pistas fundamentales para entender mejor la metástasis en humanos u otros animales. A veces, mirar a otros organismos nos ayuda a ver lo que, en nuestro propio cuerpo sería difícil descubrir dada su complejidad.
¿Cómo es tu día a día en el laboratorio?
Mis días son muy variados, y eso es una de las cosas que más disfruto de ser científica. Algunos días recojo muestras en la playa o en barco; otros, paso horas en el laboratorio extrayendo y analizando ADN. También dedico mucho tiempo al análisis de datos en el ordenador, a reuniones de equipo o a escribir artículos científicos. A veces enseño en la universidad, otras me ocupo de tareas administrativas o de gestión de proyectos. En los últimos meses, he estado en transición entre laboratorios, cerrando mi etapa en Francia y empezando una nueva en Alemania, por lo que he trabajado más preparando informes, enviando manuscritos y organizando futuros experimentos.
Lo que más valoro es la autonomía: una vez que tienes claros tus objetivos, puedes organizarte para alcanzarlos. Es una carrera exigente, pero también muy gratificante si disfrutas del trabajo intelectual, de resolver problemas y de colaborar con personas apasionadas por entender el mundo.
¿La inteligencia artificial ha cambiado tu forma de trabajar? ¿Hay algún descubrimiento reciente que no habrías podido hacer sin ella?
Uno de los proyectos más recientes que tenemos utiliza IA para diagnosticar si un berberecho tiene cáncer y qué tipo es. Tradicionalmente, el diagnóstico del cáncer en moluscos marinos se hace observando células al microscopio. Sin embargo, como laboratorio de genética, también analizamos los genomas de estos animales, y nos encontramos con un caso curioso: en varias muestras, el diagnóstico genético no coincidía con el visual de microscopía. Al encontrar estas discrepancias entre el diagnóstico microscópico y los datos genómicos, nos llevó a realizar una segunda revisión en la que vimos que el ojo humano había errado en esas muestras. Con la IA, estamos entrenando un algoritmo para hacer estos diagnósticos de manera automática y evitar errores humanos. Este enfoque será clave para identificar coinfecciones de cáncer que antes pasaban desapercibidas debido a falsos negativos.
¿Faltan mentoras científicas?¿Qué te habría ayudado a ti en esos primeros años de carrera? ¿Recuerdas a alguna mujer que te marcara como referente en ese camino?
Opino que la situación ha mejorado con respecto a hace quince o treinta años, pero siguen faltando mentoras, y los números lo reflejan claramente. Hay dos problemas fundamentales: la paradoja de las mujeres en ciencia, donde países más desarrollados tienen menos científicas, y el segundo es el techo de cristal, que limita la presencia femenina a medida que se asciende en la jerarquía científica.
Como mujer en ciencia, mi principal referente ha sido mi madre, Alicia. Aunque no es científica, me enseñó el valor de la lógica, el pensamiento crítico y la perseverancia.
En cuanto a figuras científicas, me han inspirado mujeres como Frances H. Arnold, Barbara McClintock, Marie Curie y Ángeles Alvariño, entre otras, cuyos logros son fundamentales para la ciencia actual y sus carreras sirven de inspiración.
En estas iniciativas se habla mucho de “crear espacios seguros” para niñas y adolescentes interesadas en la ciencia. ¿Cómo crees que influye ese entorno en el desarrollo del talento? ¿Qué cosas debemos cambiar en la educación para que no se sientan solas?
El principal cambio que necesitamos es desmitificar la idea de que la ciencia está reservada para “genios”. La mayoría de los avances científicos no se deben a destrezas individuales excepcionales, sino al esfuerzo sostenido y al trabajo colaborativo de muchas personas. La educación debería fomentar más los proyectos en equipo y menos el individualismo o la competición. Crear espacios seguros significa permitir que niñas y adolescentes se equivoquen, hagan preguntas sin miedo, y encuentren referentes diversos con los que puedan identificarse. También implica ofrecer una educación inclusiva, que visibilice el papel de las mujeres científicas y que refuerce la idea de que la curiosidad, la perseverancia y el trabajo constante son tan importantes como el talento precoz. Acompañar, escuchar y validar sus inquietudes puede marcar una enorme diferencia para que no se sientan solas en su camino.
¿Te has sentido juzgada o limitada alguna vez por ser mujer en el ámbito científico?
Algunas veces he vivido situaciones evidentes de discriminación. Un ejemplo claro fue el caso de un estudiante que mentorizaba y que, meses después, entró en el mismo laboratorio, pero cobrando el doble. Otro ejemplo, fue una propuesta que realicé a nivel informático para la eficiencia del laboratorio a la que recibí una respuesta despectiva del estilo como “¿cómo se te ocurre?”, pero cuando lo mismo lo propuso más tarde un hombre, fue aplaudido. También he sido testigo del techo de cristal, como cuando dos hombres contratados para realizar su tesis cobraban más que doctoras que supervisaban el trabajo de doctorandos a mayores de realizar sus investigaciones, a pesar de que las doctoras tenían más formación y experiencia. Creo que estas situaciones no son casos aislados que me han pasado o he presenciado, sino que siguen siendo comunes en el ámbito científico.
Y si tuvieras delante a una niña que duda de si vale para estudiar ciencia, ¿qué le dirías? ¿Qué te habría gustado escuchar a ti en su lugar?
A las niñas y adolescentes interesadas en la ciencia les diría dos cosas. Primero, que persistan y crean en su potencial. Pueden ser lo que quieran, tienen mucho que ganar y poco que perder. Lo más importante es apostar por una misma, seguir tus intereses y pasiones, confiar en tu capacidad y no rendirte, incluso cuando haya dudas o dificultades. Segundo, que busquen personas que admiren en ciencia y no tengan miedo de contactar con ellas. La mayoría de las científicas estaremos encantadas de conversar, compartir experiencias y responder preguntas.
A mí me habría gustado que me dijeran que no hace falta tener todas las respuestas desde el principio, que se puede construir una carrera científica paso a paso, y que dudar no es señal de debilidad, sino parte del proceso de aprendizaje.