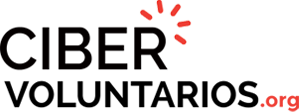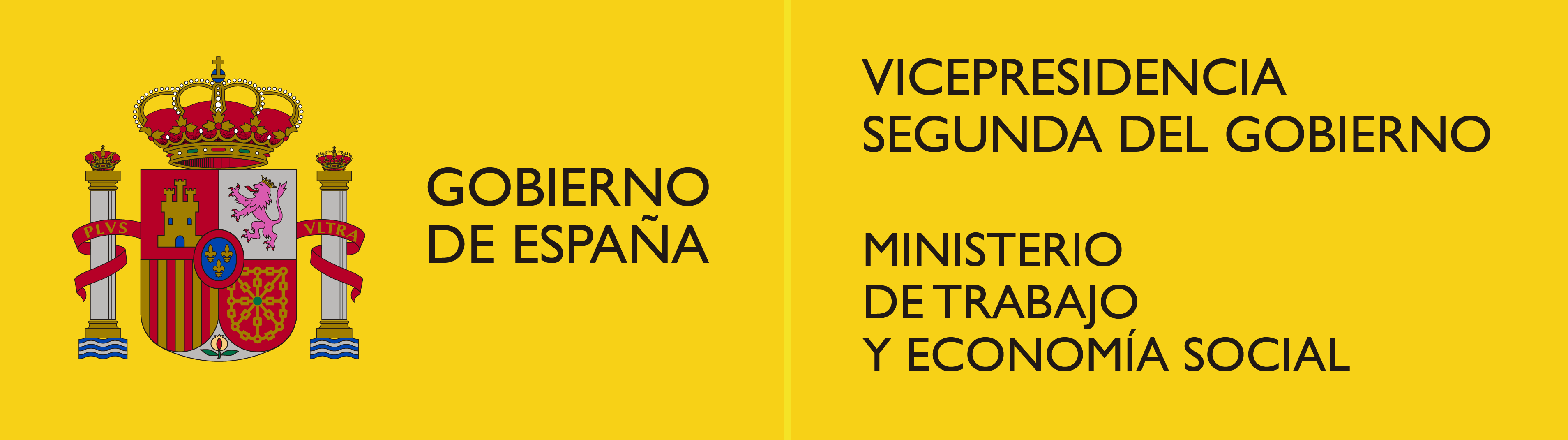Noelia Ferruz encontró en la inteligencia artificial una forma de unir su interés por la biología, la programación y la resolución de grandes preguntas científicas. Hoy, como investigadora en el Centro de Regulación Genómica, estudia cómo los modelos de lenguaje pueden “leer” las proteínas para entender mejor los mecanismos del cuerpo humano. En esta entrevista, habla sobre su trayectoria multidisciplinar, los retos de aplicar IA en biología y la importancia de tener referentes femeninos en ciencia y tecnología.
Estudiaste Química, pero tu recorrido te ha llevado por Cambridge, Pfizer, Bayreuth, Girona, y ahora lideras tu grupo de investigación en el CRG. ¿En qué momento sentiste que ese era tu camino?
La verdad es que siempre me ha dado muchísima curiosidad todo lo que me rodeaba, sobre todo en la naturaleza, y pensar cómo podríamos usar los sistemas que nos rodean, manipularlos, para crear cosas nuevas que sean útiles para nuestro beneficio. Desde curar enfermedades a cómo paliar problemas ambientales.
Estudié Química porque me llamó la atención, pero al acabar la carrera ya no me entusiasmaba tanto. Me apetecía aprender otras cosas, así que empecé a estudiar programación, que era un campo completamente nuevo para mí. El doctorado lo empecé porque me gustó mucho la línea de investigación de uno de los profesores del máster, y decidí seguir por ahí.
Todo ha sido bastante improvisado, sin una hoja de ruta clara. Pero con el tiempo, y mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada paso me fue ayudando a descubrir qué me gustaba y por dónde quería seguir. Fue una evolución natural, muy ligada también a cómo avanzaba la tecnología.
¿Qué fue lo que más te atrajo de trabajar con inteligencia artificial aplicada a las proteínas? ¿Lo viste claro desde el principio?
Eso sí que lo tuve claro desde el principio. En 2018 trabajaba en Alemania en evolución de proteínas, manejando grandes bases de datos de secuencias. Justo entonces apareció OpenAI con un modelo de lenguaje entrenado con Wikipedia, y pensé: “esto es increíble”. Habían entrenado un modelo pequeño y ya era capaz de hablar inglés con bastante soltura. Fue un momento revelador.
Me pregunté: si podemos entrenar un modelo para entender inglés, ¿por qué no uno que entienda el «idioma» de las proteínas? Tenemos millones de secuencias y no entendemos bien lo que nos dicen. Ahí vi que podíamos usar modelos similares para tratar de “leer” esas secuencias. Aunque a mí me pareció evidente, convencer a los demás fue lo más complicado.

¿Cómo se diseña una IA que no solo acierte, sino que sepa contarte el porqué?
Eso es mucho más difícil. Los modelos que usamos normalmente aprenden por su cuenta a partir de los datos y se centran en hacer predicciones, como adivinar la siguiente palabra en una frase. Son muy buenos completando tareas, pero no tanto explicando sus decisiones.
Para entender por qué un modelo ha llegado a una conclusión, necesitamos otro tipo de estudio, lo que se llama inteligencia artificial explicable. Es un campo más complejo, porque implica desmontar el modelo, analizar qué hacen sus «neuronas» y ver cómo interactúan para tomar decisiones.
Es un poco como estudiar el cerebro humano: ir tocando partes para ver qué efecto tienen. Entender estos sistemas desde dentro requiere mucho trabajo, y sigue siendo uno de los grandes retos de la inteligencia artificial actual.
¿Cuál ha sido el mayor reto —científico o personal— a la hora de liderar un proyecto de esta envergadura siendo aún joven y mujer en un entorno tan competitivo?
El mayor reto fue conseguir financiación para entrenar el primer modelo. Presenté doce propuestas y todas fueron rechazadas. Era mucha dedicación y esfuerzo, y sentía que la idea no conseguía avanzar.
Por suerte, mi supervisora en Alemania me animó a hacer una prueba más pequeña, y funcionó muy bien. Eso fue lo que abrió las puertas para que los demás empezaran a creer en el proyecto. Pero pasé un año y medio muy frustrante, sin poder dar el paso siguiente.
A nivel personal fue muy duro. No por falta de ganas o ideas, sino por no encontrar el apoyo necesario en ese momento. Pero esa pequeña prueba marcó la diferencia y me permitió seguir adelante.

Liderar un equipo siendo joven y mujer no siempre es fácil. ¿Te has sentido alguna vez “la única” o has tenido que demostrar el más por estar donde estás?
Liderando un equipo no he tenido problemas. En mi instituto hay muchas mujeres liderando grupos, diría que somos alrededor del 50%, así que es un entorno bastante equilibrado y con buenos mecanismos de apoyo.
Pero durante el doctorado sí fue muy diferente. Yo era la única mujer en el grupo y sentía constantemente que tenía que demostrar mi valía.
Fue una etapa complicada. Afortunadamente, después mis experiencias han sido mucho mejores, en entornos más tecnológicos y diversos, donde la proporción de mujeres es mayor y el ambiente mucho más diverso
Has trabajado en varios países y ahora lideras un equipo en Barcelona. ¿Cómo vives esa tensión entre avanzar fuera y el deseo de volver a tu tierra?
Es algo que he vivido muy de cerca. Durante un tiempo hubo poca financiación en España y nos fuimos muchos al extranjero. Yo estuve en Alemania, donde nació mi primera hija, y ya me sentía bastante adaptada. Hacíamos vida allí, tenía amigos, proyectos… Y claro, volver era complicado.
Pero surgió una oportunidad concreta y pensé: si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Porque cuanto más tiempo pasa, más te arraigas, más difícil se hace cambiar. Así que dimos el paso y volvimos. No fue fácil, pero era algo que queríamos.
¿Te has sentido alguna vez fuera de lugar por ser mujer en entornos científicos? ¿Has tenido referentes femeninos desde el principio?
Durante el doctorado no tuve referentes femeninos. Era un entorno muy masculino, donde no me sentía representada. Fue una etapa donde tuve que luchar mucho para hacerme valer.
Pero todo cambió durante el postdoc. Mi mentora era una mujer muy respetada en nuestro campo. Ver que era posible, que podía ser un referente, me abrió los ojos y cambió mi manera de pensar. Me demostró que sí se puede llegar lejos siendo mujer en ciencia.
Ahora hay más mujeres en áreas como el diseño de proteínas, y eso ayuda mucho. Aunque no todas trabajen con inteligencia artificial, su presencia marca una diferencia, da confianza y muestra caminos posibles.

¿Qué opinas de cómo se comunica la inteligencia artificial hoy? ¿Sientes que se romantiza, se sobrevende o al contrario?
A veces me da la sensación de que se comunica con un tono demasiado alarmista. Hay miedo en una parte de la sociedad, sobre todo por cómo puede afectar al empleo y al futuro de muchas profesiones.
Pero también veo mucho potencial. La mayoría de personas con las que hablo entiende que es una herramienta poderosa que, bien utilizada, puede aportar grandes beneficios. El problema es que está evolucionando tan rápido que cuesta saber hacia dónde vamos.
Incluso para quienes trabajamos en esto, es difícil predecir el impacto total. Es una tecnología que está transformando muchos campos a la vez, y eso genera incertidumbre y también muchas expectativas.
Has hablado en alguna ocasión que la IA actual es como una “caja negra”. ¿Qué riesgos conlleva esto si no hacemos ese esfuerzo por abrirla y entender cómo funciona por dentro?
Hay riesgos importantes, sobre todo en campos donde las decisiones de la IA afectan directamente a las personas. Por ejemplo, en coches autónomos o en sistemas financieros, es clave saber por qué se toma una decisión.
Si no entendemos por qué un modelo aprueba un crédito o elige a un candidato, podríamos estar repitiendo o incluso amplificando sesgos. Un modelo entrenado con datos sesgados puede perpetuar injusticias sin que lo notemos.
En biología el impacto es diferente, porque los modelos ayudan a descubrir cosas nuevas, aunque sería muy útil poder “abrir” esos modelos y entender mejor los mecanismos que predicen.
Para las chicas que hoy se preguntan si valdrán para ciencia, IA o investigación… ¿Qué te habría gustado escuchar cuando empezabas?
Me habría gustado escuchar que sí podía, que tenía la capacidad de hacer una carrera técnica. Muchas chicas van bien en matemáticas o ciencias, pero no se plantean estudiar ingeniería porque no ven referentes o porque creen que no es para ellas.
A veces parece que esas carreras están reservadas para los chicos, y eso influye a la hora de elegir. En la etapa del bachillerato es clave mostrar que todas las opciones están abiertas, también para ellas.
Ojalá más chicas se animen a dar el paso, porque el talento está ahí. Yo misma no me vi capaz de hacer ingeniería y estudié química. Pero quizás, con un poco más de confianza y apoyo, hubiera tomado otro camino desde el principio.