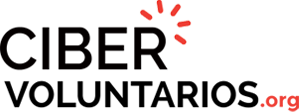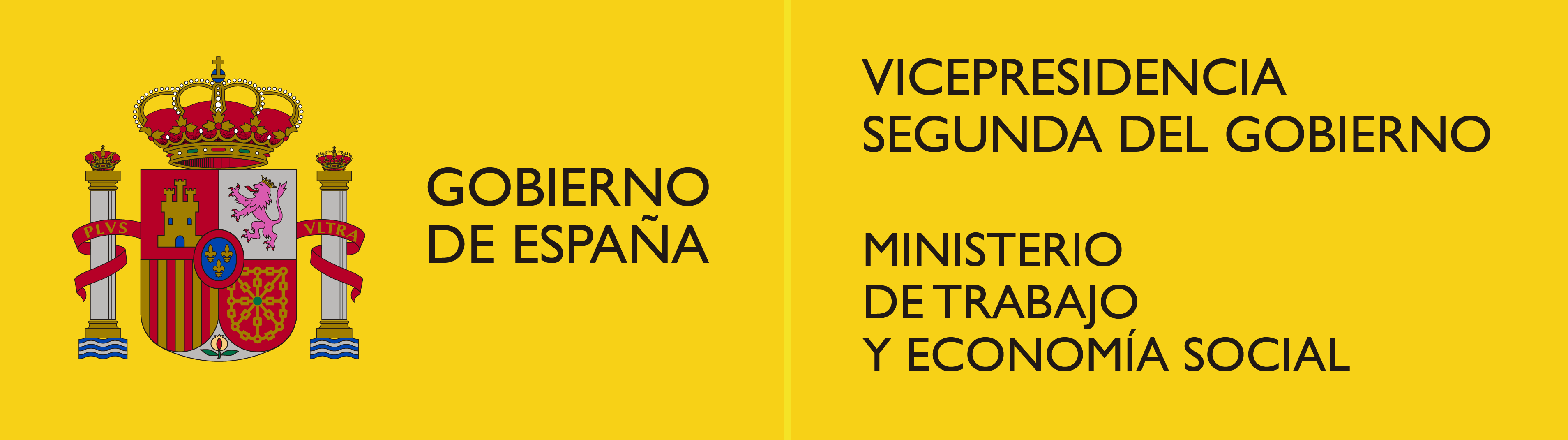Gloria Andrada encontró en la filosofía una forma de hacerse preguntas profundas sobre el pensamiento, la sociedad y la tecnología. Hoy, como investigadora en ciencias cognitivas e IA, estudia cómo dispositivos como el móvil o los filtros de realidad aumentada influyen en nuestra forma de percibir el mundo, recordar o incluso sentir. En esta entrevista, habla sobre su recorrido académico, el descubrimiento de la mente extendida, y por qué necesitamos pensamiento crítico y sensibilidad para diseñar tecnologías más humanas e inclusivas.
¿Qué te motivó a estudiar Filosofía y, posteriormente, a especializarse en Ciencias Cognitivas?
Siempre me interesó el pensamiento y la sociedad. Cuando acabé la selectividad empecé Ciencias Políticas, pero me di cuenta en unos meses de que no era del todo lo mío. Lo que realmente me interesaba era hacer preguntas y pensar, aunque siempre teniendo en cuenta el contexto social del pensamiento. Así que empecé a estudiar la licenciatura de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, y encontré mi sitio. Durante la carrera conocí la Filosofía de la Mente, gracias a un profesor pionero de esta disciplina en España, el profesor José Hierro Pescardor, que impartía una optativa sobre el tema, y que me marcó mucho, y a partir de ahí conocí las Ciencias Cognitivas. Posteriormente, hice un máster precisamente en Ciencia Cognitiva en la Universidad de Barcelona gracias a una beca de la Fundación La Caixa y desde entonces no me he apartado de este camino.
A lo largo de tu carrera, ¿algún momento o descubrimiento en particular te ha marcado de manera significativa y ha redefinido tu camino profesional?
Sí, sin duda. Cuando decidí que quería hacer una tesis doctoral, otro profesor, Jesús Vega, también de la UAM, me envió un artículo sobre la teoría de la mente extendida, de Andy Clark y David Chalmers. Y ése fue claramente un punto que cambió mi forma de entender la cognición y la mente, y podemos decir que me cambió la vida, pues ha marcado totalmente mi investigación. Esta teoría plantea que la mente humana no está sólo, por así decirlo, basada en la actividad del cerebro, sino que se extiende fuera de la barrera orgánica, especialmente a los dispositivos que usamos de manera estable, como un cuaderno o un móvil. Este enfoque me interesó muchísimo y decidí hacer mi tesis doctoral sobre este tema. Desde entonces, he seguido investigando sobre cómo nos relacionamos con la tecnología y cómo esa relación configura nuestra mente.
Por contaros un poco más sobre mi trayectoria, tras conocer la teoría de la mente extendida, conseguí un contrato predoctoral asociado a un proyecto del mismo profesor que me envió dicho artículo, financiado por el entonces MINECO y el Fondo Social Europeo, y así empezó mi carrera investigadora en la UAM, que, antes de llegar al Instituto de Filosofía y Sociedad del CSIC, me ha llevado a trabajar a Los Ángeles (fui profesora de filosofía de la mente en UCLA), y a Lisboa, donde he sido investigadora postdoc hasta abril de este año en el Instituto de Filosofía de la Universidade NOVA de Lisboa (IfilNOVA).

¿Crees que algo tan común como un móvil puede estar transformando nuestra manera de entender el mundo?
Sí, absolutamente. Hoy en día es más fácil explicar la mente extendida gracias a la relación tan estable e integrada en distintos aspectos de la vida ordinaria que la mayoría tenemos con nuestros teléfonos móviles. Interactuamos constantemente con ellos, y eso transforma cómo recordamos, cómo nos organizamos, cómo pensamos, cómo nos movemos en el espacio… Por ello, hoy en día parece que un móvil no es sólo una herramienta, sino que es parte de cómo la mayoría funcionamos mentalmente en la actualidad. Y eso implica que para comprender nuestra psicología, hay también que estudiar de qué forma configura y transforma nuestras habilidades al interactuar con dicho dispositivo.
¿Cómo las neurotecnologías pueden mejorar el bienestar cognitivo y emocional de las personas?
Lo primero es conocerlas bien. En principio, pueden ayudarnos, pero depende de diversos factores. Por ejemplo, está la cuestión sobre el uso para el que se empleen, no es lo mismo una neurotecnología cuya finalidad es la restauración de una función cognitiva o una cuya finalidad sea un supuesto aumento o mejora. También, es importante entender los cambios que pueden generar en nuestra manera de pensar, sentir o relacionarnos. Por otro lado se encuentra la cuestión de sus condiciones de mantenimiento. Es importante preguntar a quién pertenece dicha tecnología y cómo se va a mantener a lo largo del tiempo. Considero que tampoco podemos olvidarnos de la cuestión ética sobre la experimentación que hay detrás para que estas tecnologías funcionen. Por otro lado, desde la teoría de la mente extendida tenemos también que recordar que no hace falta traspasar nuestra barrera orgánica (es decir, la piel), o implantar una tecnología dentro de nuestro cerebro para que ésta tenga un papel central en nuestra cognición, y pueda por tanto aportar bienestar cognitivo y emocional, o lo contrario.
Durante años, se ha vinculado la creatividad solo con las artes. Pero, ¿y si la tecnología también necesitara imaginación y sensibilidad? ¿Qué les dirías a las niñas que aún ven la ciencia o la ingeniería como algo ajeno a su creatividad?
Les diría que las necesitamos. La tecnología no se construye sola, se imagina, se diseña, y ahí la creatividad es fundamental. Necesitamos más diversidad de miradas, distintas sensibilidades, más imaginación para abordar la cuestión de qué problemas hay que resolver, qué futuro imaginamos y construimos. La tecnología en ese sentido está ligada al arte. Por ello, ampliar los perfiles de quienes piensan y diseñan tecnología es clave para que sea más inclusiva y para que nos ayude a construir futuros más amigables y habitables.
¿Cómo puede la filosofía ayudarnos a entender mejor la ética y el impacto humano de la inteligencia artificial?
Realmente creo que la filosofía es esencial. En primer lugar nos ayuda a definir qué entendemos por inteligencia artificial, empezando por cada una de esas dos palabras, y desde ahí a plantear numerosas preguntas. Por ejemplo, qué necesidades satisface la IA. O qué formas de vida se está promoviendo mediante sus aplicaciones. También me interesa mucho entender cómo afectan nuestra manera de recordar, de percibir, de escribir, de comunicarnos…Eso es ahora gran parte de mi investigación. La filosofía nos puede ayudar también a plantear cuestiones interesantes y cruciales sobre la educación en un ambiente en el que están disponibles tecnologías muy potentes, como la IA generativa. ¿Cómo educar en este nuevo contexto? ¿Cómo entender las transformaciones que la IA causa en la innovación, la creatividad y el pensamiento? La filosofía tiene la responsabilidad de ayudarnos a pensar todo esto con profundidad, incluido el impacto ecológico de estas tecnologías y las nuevas formas de dependencia que se están generando.

En un entorno cada vez más mediado por la tecnología, ¿cómo podemos cultivar una mirada crítica sin perder la capacidad de asombro y reflexión?
Creo que el primer paso es formarse. Tener habilidades técnicas, pero también pensamiento crítico. Preguntarse para qué sirve una tecnología, qué necesidades cubre y si hay otras formas posibles de hacer las cosas. La educación en habilidades y en pensamiento crítico tiene que ir de la mano. También creo que es recomendable desconectar de vez en cuando, aunque cada vez sea más difícil. Pero si se puede, es interesante parar y observar nuestros propios hábitos.
¿Puede la filosofía de la mente enriquecer nuestra forma de entender las disciplinas STEAM? ¿Dónde crees que se tocan estas dos formas de conocimiento?
Sin duda. La filosofía de la mente plantea preguntas profundas sobre qué es pensar, qué es tener conciencia, qué es una emoción… Y todas esas preguntas se cruzan con la tecnología. No se puede entender la mente sin entender la tecnología, ni viceversa. En mi caso, estudio cómo la mente humana está ligada a la construcción de artefactos, y cómo eso moldea nuestra inteligencia, nuestra manera de pensar y de percibir.
¿Cómo se desempeña tu investigación en las y qué aplicaciones tiene?
Cada vez intento enfocarme más en casos concretos. Por ejemplo, ahora estoy investigando cómo los filtros de belleza de la realidad aumentada modifican la percepción del propio rostro, especialmente en mujeres. Es un campo muy concreto que tiene un impacto real en el bienestar psicológico. También quiero colaborar más con diseñadores y gente que trabaja en tecnología para poder entender bien desde dentro cómo se crean y se conciben estas tecnologías.
¿Qué cambios deben producirse en las universidades y centros de investigación para fomentar la participación activa de las mujeres en las disciplinas STEAM?
Creo que el cambio tiene que empezar antes, desde la infancia. Hace falta una educación que permita a cada persona desarrollar sus habilidades sin prejuicios. También hay que visibilizar más el papel que han tenido muchas mujeres en la historia de la ciencia y la tecnología. Estamos ahí desde hace mucho tiempo, sólo que no siempre se ha contado.
¿Qué consejos darías a las jóvenes investigadoras?
Que tengan confianza en sí mismas. A mí me costó al inicio de mi carrera, confiar en mi voz, hablar, hacer preguntas para aprender, creer en mi criterio, pero es esencial. Hay que confiar en la propia mirada, tener paciencia y mucha perseverancia. La carrera científica es como una pirámide: cuanto más avanzas, más estrecho se vuelve el camino. Pero si tienes vocación e interés, hay que resistir. Confía en ti y en lo que puedes aportar.